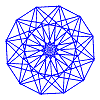
FILOSOFÍA ANALÍTICA Y
SINTÉTICA
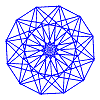 | MENTAL, LA UNIÓN DE FILOSOFÍA ANALÍTICA Y SINTÉTICA |
(x =: y), que indica que la expresión x representa a la expresión y. Este mecanismo es un grado de libertad del lenguaje. Las posibilidades de representación son infinitas, pues una expresión puede representar a cualquier otra. En las operaciones descriptivas (primitivas o derivadas) como distribución, rango, repetición, etc. se ha utilizado este mecanismo de representación.